El Toro Moro
Autor: Gonzalo Prudkin
Montado en su Picazo Overo el hombre de cara arrugada, nariz chata, con ojos negros y arredondeados como si fueran los de un gavilán que identifica a su presa en la espesura del monte, se mostraba sumamente preocupado. Se encontraba enclavado en plena inmensidad de la pampa de Rio Grande do Sul, más precisamente a dos leguas de distancia de los límites de la propiedad. A todo esto, se estaba haciendo de noche, cerradísima, y eso, sólo jugaba en contra.
Solo una luna plata en menguante que por ahí buscaba con permiso hacerse lugar entre las nubes cargadas y algún que otro cardo que se agitaba por una brisa que provenía del minuano, eran con su picazo overo su única compañía. Con sombrero negro de alas anchas que cubrían sus oídos y una larga cabellera enrulada que casi llegaba al hombro, solo apenas eran reconocibles por la luminosidad de esa luna pacata que poco ayudaba a divisar a la distancia.
Don Gregorio suspiró y exclamó –con los labios entreabiertos- alguna maldición que poco se entendió en dirección al cielo, cuyas nubes en ese instante escupían relámpagos endemoniados que le permitían reconocer -sólo por un segundo- la posición en la que se encontraba. Paró al picazo en seco, luego de galopar unos metros. Atinó a pensar un instante mirando fijo para dirección al dedo gordo del pie que salía de su bota de cuero de potro que él hiciera con tanto ahínco, y comenzó pausadamente, muy despacio a encerar con sus dedos gordos y de piel curtida su barba grisácea que se prolongaba hasta a la altura del pecho.
Sacó de su bolsillo interno un poco de tabaco y papel. Con instinto de ciego, armó como pudo un cigarrillo y lo encendió. Mientras fumaba rápido, pensaba que el trabajo de campo que venía efectuando desde hace 25 años en la estancia La Ondonada le estaba comenzando a pasar factura. Ya no sentía esa energía y vitalidad de los primeros tiempos. Ya no era aquel mozo fuerte y siempre dispuesto a atravesar en pleno invierno los arroyos desbordados por la tormenta torrencial que cayera la noche anterior. Pero, pese a todo, una vez más estaba dispuesto a cumplir con su obligación. Pues no por nada había sido asignado como capataz para cuidar y velar por el buen funcionamiento de las 10 mil hectáreas y las 90 mil cabezas de ganado del Dr. José Domínguez Lezcano.
Ahora la cuestión que se presentaba era bien fea. Pero sabía que no era la primera. Ya habían pasado decenas de circunstancias como esta, que un ternero aquí, un novillo o vaca chúcara allá se le perdieran, teniendo que salir a buscarlos a lazo nomás. Sólo que ahora la razón era bien diferente: era el toro moro, el gran reproductor de las tierras del Patrón. Don Gregorio no entendía porque el Dr. Lezcano tenía tanta fascinación puntualmente por ese animal. Según escuchó, por comentarios de la propia peonada que estaba a su cargo, el toro moro había sido comprado por dos mil Reis moneda nacional –una fortuna para la época- en una feria de ganado importante que recién se estaba llevando a cabo en la Argentina, en Buenos Aires, de la raza que Don Gregorio decía llamar “Aberdinangu”. La exposición se había llevado a cabo algo así en un lugar con el nombre de “Paermo…”, se decía al hacer memoria. Sí…. ¡Claro! El bicho era bien desarrollado de carcasa, pero para Don Gregorio no era gran cosa no. Lo que lo tenía bravo como perro con rabia era que el susodicho había cortado la alambrada recién colocada en los límites lejanos de la propiedad, para seguir a una pequeña manada de los últimos ejemplares de ganado cimarrón que de casualidad quedaba por aquella época. “Si fuera por mí ya hubiese quitado el cuero de esos animales malevos y usarlos para hacer trabajos de guascas”, se dijo. ¡Carancho!... ¡Cómo puede ser que esos bichos bravíos todavía existan! Pero… ¡Toro Desgraciau!, sólo se repetía Don Gregorio. -¡ Esperá que te encuentre y el escarmiento que te voy a dar! -Voy dejarte marcada las iniciales de mi nombre con este arreador que tengo en mis manos.
Entretanto, aquella brisa suave de más temprano se transformó en un vendaval que levantó tierra, pasto, hojas y tallos secos de vaya a saber de qué lugar. Terminó el cigarro, lo apagó y escupió. En eso, sintió por su nariz olor a tierra mojada. -Se está viniendo la lluvia,¡pucha que parió! Apuró el tranco, en dirección al sur, en dirección a la tormenta que se avecinaba. Si el toro se le había dado por meterse en el monte, déjeme compañero que le diga, que a Don Gregorio, se le iba a poner negra la cosa, como aquel día que de gurí le dijeron que tenía escarlatina, mientras la fiebre le sentía que le hervía la sangre.
Sin embargo, Don Gregorio, creyó haber escuchar un mugido a lo lejos. Paró de nuevo al picazo, y paró “también la oreja” el paisano. Aguardó unos segundos, cerró los ojos y se concentró hasta que se hiciera un silencio total en su interior. –¡Está en el arroyo de las vizcacheras, el mandinga!, exclamó para su adentro. Espoleó al pingo, y salió a toda velocidad como jinete de cuadrera rumbo al sudoeste. Pues el viento del sur estaba de su lado permitiendo propagar aquellos mugidos. Él sabía perfectamente que eran del moro. Sólo un animal gordo y criado en base de alfalfa podría tener tanta fortaleza en sus pulmones para gritar tan fuerte. –Mariconcito, tenía que ser de “pedigré”, murmuró.
Anduvo a todo galope unos mil metros más o menos, sujetó con fuerza las riendas y el picazo esbaró. Se bajó del caballo, tomó el lazo y los primeros rayos comenzaron a ser descargados en algún punto que ni quiso saber. Unas gotas gordas, frías y pesadas entraron a caer. Escuchó movimiento de ramas y mugido secos de desesperación… Eran del toro moro, del ganando cimarrón ni sospechas. “Era clara la cosa”, se dijo asimismo. El ganado cimarrón conocía bien por donde pasar, conocían bien el terreno. Sabían que con la seca de los últimos meses, el arroyo había bajado drásticamente su caudal, y que unos pozos con poco agua y mucho barro podía dificultar el paso de orilla a orilla. El ganado cimarrón pasó casi de memoria. Pero el “mariconcito”, o sea el moro, que iba a saber donde pisar, se metió en la zanja hasta la mitad. Cuando Gregorio lo alcanzó a divisar el toro moro estaba de cabeza “gladiada”. De casualidad conseguía estirar el cogote y poder respirar de costado. Cayó un relámpago, luego enseguida el rayo. Don Gregorio quedó medio aturdido, había caído cerca. Con la ayuda del relámpago consiguió divisar en detalle la expresión del moro: estaba con los ojos abiertos, muerto de espanto, agitado por demás y se lo notaba fatigado. Sus fuerzas por liberarse habían sido en vano, más se movía más se hundía, el torpe. -¡Macana de bicho!, gritó Don Gregorio, haciendo volar una gallareta que estaba escondida cerca de un juncal. –Que linda guascada te daría en el lomo, mirá hasta donde me has hecho venir por tu culpa, se desahogó Don Gregorio. Armó su lazo, lo revoleó como pudo en la noche cerrada y apunto a la cabeza del toro… primer intento: fallido. Intentó nuevamente, al dar envión se resbaló por causa del barro y casi, pero casi se cae de geta en el agua. Otra vez, ya estaba sudando, largó el poncho sin saber donde cayó, le caían las gotas y la camisa azul estaba empapada. ¡Vamos carajó! Dijo dándose ánimo. Esta vez consiguió enlazarlo de las guampas, y pasó a hacer fuerza para su lado marcha atrás para liberar al animal, que en eso intentó pegar un salto para liberarse pero sin resultado alguno. No había caso, Don Gregorio no conseguía sacarlo, y para peor el toro tiró y la mano derecha de Don Gregorio se le abrió un tajo por la quemadura que le produjo la fricción. –¡Te voy hacer chorizo!, hijo de la gran siete!, balbuceó el gaucho.
Rápidamente, decidió buscar al picazo que había quedado arriba con las riendas tiradas en el campo y que se encontraba a unos metros comiendo unos brotes de pasto duro. Tomó la punta del cabestro como pudo, lo llevó hasta cerca de la orilla, y ató la punta del lazo en la argolla donde va ajustado el correón. –¡Vamos picazo, vamos! Tire con jueerza. De a poco a poco, el animal se iba aproximando a la orilla, intentando hacer fuerza pero no había caso: estaba exhausto. Don Gregorio alcanzó entrar unos pasos en el agua y comenzó a ser fuerza junto con el picazo. Una vez que divisó la cola del animal, lo agarró del rabo y tiró empujando varias veces para la orilla. A los pocos minutos el toro llegó a la mismaa con los patas casi doblegadas. Don Gregorio, con un poco de bronca y otro poco de exacerbación le pegó un guascaso tal con su arreador, que el ruido en la carne del animal se escuchó tan fuerte que unos caseritos que dormían en un talita cercano y salieron volando y medio cantando. -¡Vamos canejo! Levante pué!, grito Don Gregorio, cosa que el bicho –no se sabe cómo- consiguió levantarse y andar un metro para fuera del arroyo y caer de nuevo en el yuyal. Don Gregorio le clavó la vista, en medio de la noche iluminada de relámpagos, y el toro con ojos de grandes y blancos lo miró al hombre. Los dos continuaron mirándose agitados, respirando profundo, ambos llenos de barro hasta el caracú. En eso se largó el primer chaparrón con fuerza. Don Gregorio respiró hondo, suspiró y miró para el cielo, dejando que las gotas frías le lavaran el rostro.










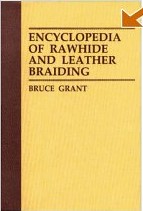





















5 comentarios:
Felicitaciones por el cuento, muy lindo
Saludos
Leonardo
Gracias Leonardo, Saludos
Gonzalo, me encantó el cuento hermano! A ver cuando te descolgás con otro! Fuerte abrazo!!
Facundo
Hola Facu! muchas gracias, espero que el próximo no demore no. Me alegro que te haya gustado, abrazo que sigas bien.
Parabéns Gonzalo, bueníssimo o conto, "regionalismo puro", que venham os próximos, abraço.
Publicar un comentario